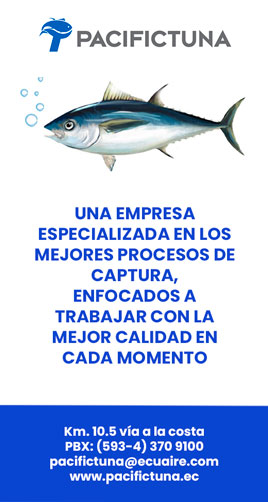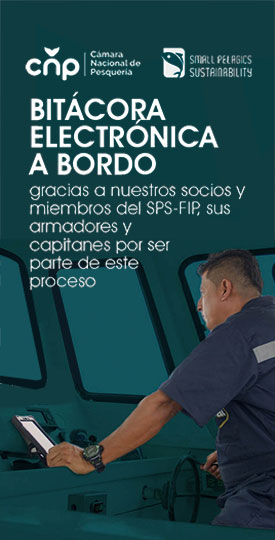Para Pablo Guerrero, la industria atunera en el Ecuador está en buenas manos, toda vez que considera que los empresarios de este importante sector productivo del país ya interiorizaron el concepto de sostenibilidad.
Pero, ¿quién es Pablo Guerrero? Se trata del actual director de Conservación de Paisajes Marinos de la WWF Ecuador, biólogo de profesión, con una maestría en manejo sustentable de recursos bioacuáticos y un diplomado en economía pesquera.
Se trata de un profesional con más de 30 años de experiencia en gestión de recursos costeros y marinos, diseño y coordinación de proyectos, y administración de áreas marinas protegidas.
En sus inicios fue observador pesquero; posteriormente trabajó para la Comisión Interamericana del Atún Tropical manejando el programa de investigación atún-delfín en Ecuador. También trabajó para el Servicio Parque Nacional Galápagos, primero como director de la Unidad de Recursos Marinos, y luego como coordinador internacional de proyectos. Además, ha sido consultor del PNUD, Ageci, BID y CAF.
Se unió a la WWF en el 2007, y desde entonces ha cumplido diferentes roles en la organización y actualmente es el director de conservación de paisajes marinos.
Ha sido un giro de 180 grados
Para Pablo Guerrero, el empresario atunero de dos décadas atrás frente al actual es muy distinto, son caballeros con una visión adelantada al tiempo, el cambio es tremendo, yo diría de 180 grados, es un giro total, de estar cerrados a la banda de que hay que darle y darle hasta que reviente el recurso a acoger o interiorizar en la estructura de su negocio el concepto de sostenibilidad y de conservación.
Ellos ahora entienden que la conservación puede y es un buen negocio, porque les permite, a través de prácticas responsables, no solamente conservar el recurso, sino el capital natural, en este caso los atunes. Ellos no salen a pescar delfines, mantarrayas, tiburones y tortugas, ellos salen a pescar atunes.
Un aspecto muy importante para este cambio han sido los mercados, los que han influenciado de forma importante para que la gente de a poco cambie la mentalidad, porque hay mercados, particularmente en el norte de Europa y en ciertas partes de Estados Unidos, que empezaron desde hace algunos años a pedir, a exigir, que el producto que le venden provenga de prácticas de pesca responsable, que ese producto sea sostenible.
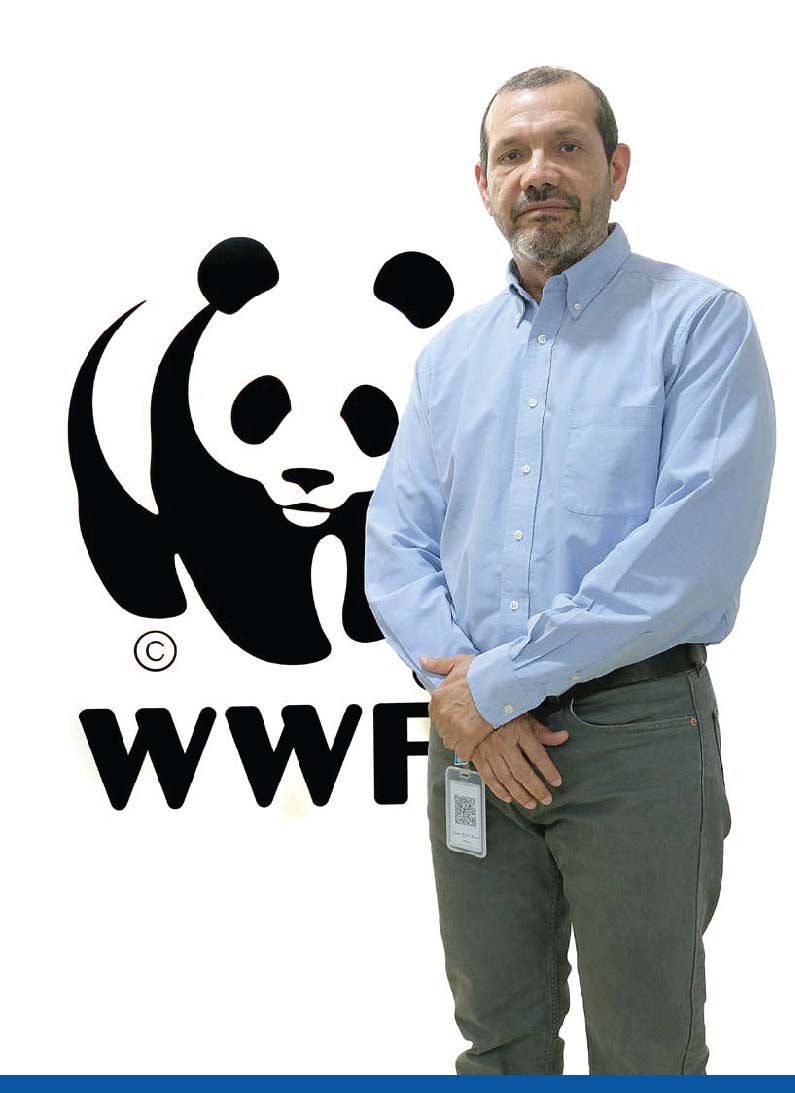
Pablo Guerrero
Mercados hicieron lo suyo
Entonces los mercados hicieron lo suyo y el empresario que entiende, que viaja, que está informado, que tiene múltiples clientes en el exterior rápidamente entendió que había que trabajar con otros sectores con los que tradicionalmente no trabajaban, hablo del grupo de conservación no extrema como es la WWF, probablemente la organización de conservación no gubernamental más importante y grande del mundo.
En la WWF no somos extremistas, vemos que el ser humano está en el centro del ambiente y que es importante armonizar una visión, o sea conservar, preservar el medio para que este prospere y genere beneficios a las personas.
Los empresarios son totalmente distintos y eso es importante, dice Guerrero, al tiempo que subraya que hay un buen grupo que ha liderado el tema y adopta prácticas de pesca responsable de manera genuina, sin pensar en un “lavado verde” y eso nos consta y Tunacons es un muy buen ejemplo de empresas con altos estándares en sus prácticas de pesca que han alcanzado niveles que les permite poner el sello azul, pesca sostenible a sus productos y esperamos que ese sea el ejemplo por seguir.
Hablar de pesca es cosa seria
Para Pablo Guerrero hablar de pesca en el Ecuador es hablar de cosas serias, porque tenemos al sector pesquero industrial y al artesanal. El industrial está el atunero que es el más grande la región con 115 barcos registrados en la CIAT, también tiene palangreros, los merluceros, los de pelágicos pequeños, los arrastreros pomaderos.
Por el lado del sector artesanal están desde los recolectores de cangrejos, conchas en los manglares, los que trabajan en los ríos en el interior, la gente que trabaja en la ZEE con redes de enmalle, trasmallos, que es una práctica no muy amigable que digamos y que no tiene manejo, también está el subsector de los palangreros oceánicos, nodrizas y fibras.
Insisto en que hablar de pesca en el país es otra historia, porque el sector pesquero en el Ecuador captura alrededor de 700.000 toneladas por año entre todos y mucho de eso se va a la exportación.
Visión de nuevos empresarios
Tengo la suerte de conocer a algunos y me he quedado gratamente impresionado por la capacidad, por la formación en valores de su familia y por la formación académica.
Creo que el sector atunero, por ejemplo, y que lo conozco bastante bien, está en muy buenas manos, porque hay un recambio generacional que es típico en cualquier sector, organización o lugar, que ya se empieza a producir y es grato escuchar y conversar con esta nueva generación de empresarios. Estos tienen inquietudes de otro tipo que no tuvieron los padres, inquietudes medioambientales, eso es claro, inclusive se puede ver en las encuestas de opinión que los jóvenes en general están interesados en los temas ambientales.
Lo mismo pasa con los hijos de los empresarios del sector atunero y es muy grato conversar con ellos y ver que también tienen ya interiorizado el concepto de sostenibilidad. Este tema que comenzó como una novelería, hace unos 15 o 20 años, ahora es prácticamente una obligación para hacer negocios y esto las nuevas generaciones lo tienen más claro.
Eso es bueno porque estamos hablando de una generación con la que se va a poder seguir trabajando en el tema de la sostenibilidad, porque esto es un proceso de mejora continua y es un reto porque todo es dinámico, y en este proceso es muy importante que el Gobierno, que las autoridades pesqueras acompañen al sector.

Pablo Guerrero, de la WWF, y Armando Anchundia, director de Ecuador Pesquero, durante la entrevista.
Galápagos es como su banco
Para mí es sumamente grato escuchar en la actualidad a líderes pesqueros, dirigentes gremiales, de asociaciones, de cámaras, hablar de la reserva marina de Galápagos como su banco, su sitio donde pueden estar seguros que tienen una inversión, porque empiezan a sentir el efecto de rebose de la reserva marina de Galápagos, es un sitio donde llegan los pelágicos grandes, incluidos los atunes tropicales, atún barrilete, patudo y aleta amarilla.
Llegan en cierta etapa de su ciclo de vida a alimentarse, a engordar, están un tiempo ahí y luego siguen su camino por el Pacífico oriental.
La reserva marina de Galápagos es un gran exportador de biomasa de pelágicos grandes en el Pacífico oriental y nuestra flota atunera, que es la más grande e importante de la región, toma provecho de que puede entrar a la zona económica exclusiva de Galápagos, alrededor de la reserva a esperar a que los cardúmenes en cierta época del año salgan, eso no ocurre a lo largo de todo el año, ya que hay temporadas de pesca llámese para delfines, sobre plantados, para brisas al sur y para Galápagos también hay su temporada de pesca.
Defensores de reserva
Entonces es grato para mí que estuve en el antes de la creación de la reserva, en la creación de la reserva y en hacer cumplir las normas, escuchar a dirigentes pesqueros decir la reserva marina de Galápagos ni me la toques, pues esa esa es mi reserva, mi banco, eso dicen los dirigentes pesqueros de Manta, entonces créame que toma años, tomó 20 años escuchar eso, pero es grato escucharlo, ahora el sector pesquero ecuatoriano, el atunero, la cuida y es uno de los principales defensores.
Ha participado de procesos de negociación difíciles, duros y eso lo conocemos de crear nuevas áreas marinas protegidas, la reserva Hermandad es un muy buen ejemplo de eso, el sector pesquero participó con el sector de conservación, con las autoridades del Gobierno llámense del Ambiente y Producción, sector conservación, el frente insular y otras ONG que promovían la creación.
El sector atunero y el sector pesquero artesanal con la Fenacopec participaron en las negociaciones y se creó una reserva marina nueva que añade 60.000 kilómetros cuadrados de superficie de protección adicional a los 143.000 kilómetros cuadrados que ya existían.
Empresarios con visión
Por un lado, el Ecuador que tiene compromisos internacionales de seguir protegiendo su mar y por otro lado el sector pesquero que tiene intereses, que sabe que es importante la conservación, importante conservar el capital natural, no depredarlo, porque hay que pensar en eso como un banco, como bien lo piensan, esa es mi inversión de cara a mediano y largo plazo, y de allí tal vez yo no, pero mis hijos, ya que en el sector atunero, particularmente, son empresas familiares, los Leone, Perotti, Aguirre, que son tres grandes empresarios con visión, porque hay que tener visión, para hacer lo que esta gente ha hecho los últimos siete y ocho años, como son meterse en un FIP y que ya empiezan a ver los réditos.
El asunto está en que es importante tener esa visión para embarcarse en procesos de creación de nuevas áreas marinas protegidas, en este caso del altamar, porque Hermandad es una reserva marina exclusivamente de alta mar, porque ahí no hay tierra, pero es cuestión de sentarse a conversar, con evidencia científica, con datos y finalmente negociar no los 350.000 kilómetros cuadrados de superficie que quería el sector de conservación originalmente, pero sí 60.000 km cuadrados de superficie que es Hermandad que se añaden a la reserva marina de Galápagos y que es importante desde el punto de vista de conservar el capital natural y cuando hablo del capital natural hablo de las especies importantes para la biodiversidad, porque la base de la negociación fue que Hermandad permitía proteger, estas son las Galápagos, estas son Cocos, al norte, proteger un segmento de la cordillera de Cocos por donde está científicamente comprobado megafauna marina (tiburones martillo, mantarrayas, tortugas marinas) que habían sido marcadas en Galápagos usaban esta migrovía por encima de la cordillera de Cocos para ir a Cocos, moverse entre Cocos, Coiba en Panamá, Malpelo en Colombia, regresar a Galápagos hacían una especie de ciclo, era una autopista submarina, eso fue lo que protegió el Ecuador y fue bueno tener este espacio que tomó tiempo, tomó muchos meses de discusión de negociación entre el sector productivo, incluido el Ministerio de la Producción, el sector de conservación incluido el Ministerio del Ambiente, que fue el ministro Manrique el que finalmente lideró el proceso.
Hermandad sentó precedente
Eso fue importante y sentó un precedente porque los ecuatorianos saben que somos los que menos gustamos sentarnos a conversar diferente. Este fue un muy buen ejemplo de cómo los ecuatorianos, a pesar de estar en orillas distintas, en WWF hemos demostrado que se puede armonizar una posición, que se puede mirar juntos hacia adelante, hacia el futuro, buscando un denominador común.
Ese proceso, que fue complejo, que fue difícil, fue un tema de negociación neta, pero sobre la base de datos, de evidencia científica sobre los patrones de distribución y migratorios, reportados por los científicos y también evidencia científica respecto de las capturas realizadas por la flota atunera, particularmente por la flota de nodrizas asociadas y representada por Asoaman, Fenacopec, que fueron las que pudieron haber salido las más afectadas en las negociaciones, porque esos campos de pesca ahora están cerrados por la creación de la reserva Hermandad.
Esto muestra que cuando se quiere sí se puede llegar a acuerdos, es cuestión de sentarse a conversar y generar una negociación, uno tiene que ir con una mente abierta, dispuesto a ceder y generar una situación de ganar-ganar.